Prólogo
EN EL PRINCIPIO FUE LA VOZ
Es muy probable que en tiempos remotos, hace miles y miles de a√Īos, el hombre descubriera la capacidad de crear aquellas palabras con las que expresaba la percepci√≥n del mundo en qu√© viv√≠a. Tal vez fuera un grito, pero sabemos que ese grito, como ocurre con el primer grito del ni√Īo que acaba de nacer y con todos los dem√°s gritos, ten√≠a un significado. Puede que fuera la simple imitaci√≥n de un ru√≠do: el sonido de un trueno, el de una piedra que se desprende del monte y cae en la laguna, el bramido de un animal herido, el leve murmullo de las hojas del √°rbol cuando llega la brisa. Y esta palabra a la que hemos llamado onomatopeya ten√≠a tambi√©n y tiene para nosotros un sentido, puesto que con ella trataba de representar un breve fragmento de la realidad. Aparec√≠a con estos sonidos nuestra capacidad de representaci√≥n, al mismo tiempo que pintaba bisontes, caballos y ciervos en las paredes de las cuevas donde viv√≠a y en las que dejaba la huella de sus manos.
Ese hombre antiguo sabía que las palabras son un instrumento de comunicación humana, y supo que ese acto de comunicación es el resultado de un largo aprendizaje. Lo sabemos hoy y por ello queremos que nuestros alumnos se expresen con madurez, porque creemos en la eficacia de la expresión oral, aunque hemos aprendido que la riqueza expresiva, el dominio de las palabras es el resultado de un pensamiento fértil.

De todo ello se deriva la necesidad de que la expresi√≥n ling√ľ√≠stica del maestro en todos los niveles, pero especialmente en educaci√≥n infantil y primaria, sea un modelo: conocedor de la riqueza expresiva del idioma y de sus capacidades para el est√≠mulo del pensamiento. Tambi√©n, de la imaginaci√≥n. Pero las palabras son a la vez el instrumento a trav√©s del cual realizamos nuestros aprendizajes m√°s valiosos. Aprender es ante todo comprender el significado de las palabras, llegar a entender el proceso que han seguido estos significados hasta su actual multiplicidad de sentidos. El o√≠do es el canal por el que percibimos el lenguaje oral, sus tonos, las pausas, las modulaciones de la voz, sus ritmos, el silencio. Y es el o√≠do del receptor aquello que determina la evoluci√≥n del discurso. Este control por parte del receptor se realiza en el mismo instante en que se produce el acto de comunicaci√≥n. El emisor observa las reacciones de aquellos a quienes van dirigidas sus palabras y son esas reacciones lo que hace que modifique el itinerario de su discurso, lo matice o lo lleve hacia √°mbitos nuevos, distintos de los que hab√≠a previsto. Educar el o√≠do es a la vez contribuir en la construcci√≥n de un pensamiento complejo.
Entre las competencias que se proponen estimular los materiales que aqu√≠ se recogen, est√° el desarrollo de la capacidad de escuchar al otro. Esto supone que ese otro es capaz de urdir un texto oral que merece ser atendido. Y se trata de un nuevo aprendizaje. Hablamos para comunicarnos con los dem√°s. Quien habla solo, sin interlocutor alguno, es tenido por loco. Est√° ido, decimos. Y a aquel que discursea √ļnicamente para escucharse a si mismo lo tratamos de eg√≥latra. Me recuerda a Narciso, ensimismado en el espejo de sus propias palabras.
El lenguaje oral organiza el pensamiento del ni√Īo, a la vez que estimula su capacidad de imaginar. Tambi√©n la imaginaci√≥n se estructura y crece a trav√©s del lenguaje, al mismo tiempo que nos permite proyectar realidades nuevas, mundos posibles. ¬ŅCu√°ntos miles de a√Īos tard√≥ el hombre en descubrir los modos y los tiempos verbales? La posibilidad de hablar del presente, de lo que ocurri√≥ en el pasado, de lo que va a suceder en el futuro. El descubrimiento del subjuntivo como forma de expresar la probabilidad y el deseo debe considerarse uno de los grandes hallazgos humanos. Hoy, el uso de los modos y tiempos verbales se empobrece, como se ha empobrecido el conocimiento de los nombres con que designamos cuanto existe a nuestro alrededor. En un pasado no lejano no hab√≠a √°rboles, sino olmos, encinas, robles, casta√Īos, olivos… No hab√≠a p√°jaros, sino estorninos, jilgueros, palomas, gaviotas, calandrias, mirlos, alondras… Es probable que nuestro uso del lenguaje sea m√°s pobre porque tambi√©n es m√°s pobre nuestra relaci√≥n con el entorno.
Las viejas culturas elaboraron una serie de materiales ling√ľ√≠sticos en cuya base estaba el juego y que sirvieron para despertar la capacidad de so√Īar de los ni√Īos: nuestra imaginaci√≥n fant√°stica. Son materiales de ficci√≥n que estuvieron siempre en el imaginario colectivo y que se filtran entre los pliegues del tiempo para reaparecer de nuevo. Puede ser una canci√≥n antigua, un romance, una canci√≥n de cuna, un canto de trabajo, una retahila de disparates y absurdos, una balada de amor, un trabalenguas. Tambi√©n puede ser uno de aquellos antiguos cuentos que se contaron al calor de la lumbre, junto a las llamas, bajo el p√≥rtico de una iglesia y en la esquina de una plaza. Puede ser la leyenda que cuenta la vida de un gran h√©roe. Puede ser un rumor moderno, una leyenda urbana en la que se proyectan viejos temores que los humanos arrastramos desde la noche oscura. Historias que se tienen por ciertas y cr√≥nicas de terror.

Esos materiales configuran el espacio de la literatura de tradici√≥n oral y deben ser considerados un patrimonio inmaterial de gran valor. Y al ser muy fr√°giles, esos materiales son los peor tratados por la globalizaci√≥n. Por su vulnerabilidad, este bagaje inmaterial deber√≠a convertirse en objeto de conocimiento. Y, puesto que define en gran parte la identidad cultural de los pueblos, sea grande o peque√Īo, ese patrimonio debe tener sentido para cada nueva generaci√≥n. Pero sobre todo se ha de tener en cuenta su capacidad energ√©tica, en el sentido que favorece la creatividad humana y contribuye a la construcci√≥n de nuestro imaginario.
Cuando recitamos un poema o contamos un cuento, ese texto funciona como una partitura: el int√©prete tiene un amplio m√°rgen de libertad, los cambios de voz y de ritmo, la expresi√≥n del rostro, los movimientos del cuerpo… A√ļn sabiendo que quien domina esos ritmos es el receptor. Pero es en la imaginaci√≥n de √©ste donde surgen las im√°genes que la musicalidad de las palabras y las frases estimula. Como si se tratara de crear una melod√≠a con sus contrapuntos, el juego con los sonidos, sus disonancias. De proyectar en la m√ļsica de las palabras el eco de su significado. Es cuando decimos que la ficci√≥n transita a trav√©s de la voz. Muchos textos escritos, fundamentalmente narrativos y po√©ticos, fueron escritos para ser recitados o le√≠dos en voz alta. Esos textos entroncan con algunos elementos b√°sicos de la tradici√≥n oral. Deber√≠amos recuperar la lectura en voz alta en las escuelas. Cuando se lee bien en voz alta, todo indica que el texto ha sido comprendido.
No se trata de convertirnos en espectadores pasivos de aquellos materiales que proceden de la literatura de tradici√≥n oral, sino en agentes activos, capaces de dinamizarlos. Cada vez que un ni√Īo juega con las palabras, emprende un camino que puede conducirlo hacia la poes√≠a. De ah√≠ la necesidad de comprender la eficacia del juego ling√ľ√≠stico en la estructuraci√≥n de nuestras capacidades imaginativas. Es sobre la base del juego que se edifica la experiencia humana. Probablemente la palabra es uno de los primeros juguetes del ni√Īo, un juguete que nos permite proyectar la creatividad hasta el infinito.
Gabriel JANER MANILA
 Ir a √≠ndice de actividades: Por Niveles educativos | Por √Āreas Curriculares | Por Competencias b√°sicas
Ir a √≠ndice de actividades: Por Niveles educativos | Por √Āreas Curriculares | Por Competencias b√°sicas
Ir a Home

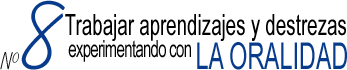

 Guía de Lectura
Guía de Lectura


